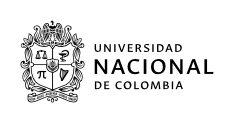¿Qué relación hay entre amores y delitos? Varías cartas de amor se encontraron incorporadas en expedientes judiciales de la primera mitad del siglo XX debido a que fueron pruebas en algún proceso judicial. Se presentaron como evidencia material para ayudar al tribunal a valorar si había ocurrido un delito. No es que José, el autor de las cartas, confesara por escrito que había cometido un crimen, sino que la carta de amor en sí misma era el testimonio de que entre José, el remitente, y María, la destinataria, había existido una relación amorosa que traspasó, en algún momento, los límites de la legalidad.
Pero ¿el amor podía ser ilegal?, ¿a quién se le ocurrió que el amor podía controlarse con leyes y normas? Admitamos que es una idea difícil de asimilar porque, como herederos del amor romántico del siglo XIX, nos lo imaginamos como una fuerza de la naturaleza: irresistible, irracional, sin leyes que lo puedan gobernar. Pero las cartas conservadas en el Archivo Histórico Judicial de Medellín presentan un panorama distinto. Describen un paisaje en el que prolifera una multitud de códigos sociales, culturales, morales y legales que tutelan las relaciones afectivas y distinguen los amores legítimos de los ilegítimos. Una relación amorosa que se expresara de manera afectiva, sexual o ambas, podía ser indebida, es decir, social y moralmente reprochable, pero también podía llegar a ser ilícita, que quiere decir no permitida en el marco de la ley.

En nuestro sentido común y nuestra legislación actual, una relación sexual ilegal o ilícita es equivalente a una agresión que violenta la voluntad, la libertad y el consentimiento de una persona. A esta conclusión no se ha llegado de manera espontánea, sino como resultado de varias décadas de mutaciones en los valores éticos y morales, jalonadas por el avance del individualismo, el laicismo, la revolución sexual y la igualdad entre mujeres y hombres a fines del siglo XX.
Pero en la primera mitad del siglo XX, los valores morales y las leyes respondían a un orden de género cuya prioridad era apuntalar el orden familiar patriarcal. El orden patriarcal establecía que los hombres adultos, como jefes de familia, ejercían su autoridad controlando la sexualidad y las capacidades reproductivas de las mujeres de su familia –madres, hermanas, esposas, hijas– para evitar que éstas tuvieran relaciones sexuales y, posiblemente, hijos fuera del vínculo del matrimonio católico. Además, el matrimonio se veía como un vínculo que no sólo unía a los individuos sino también a sus respectivas familias, y correspondía a los jefes de familia autorizar estas las alianzas.
Quebrantar este orden perjudicaba la buena reputación de la familia, aunque la honra de la mujer transgresora y el honor de los hombres de su familia quedaban más en entredicho que el honor de los hombres transgresores y sus familias. Las mujeres asumían un rol importante en la defensa de la honra familiar; en especial se esperaba que las madres vigilaran de cerca el comportamiento afectivo y sexual de sus hijas. Los hombres adultos que no hubieran podido o sabido garantizar el orden patriarcal familiar, podían ver menoscabado el reconocimiento social y subjetivo de su propia virilidad y cuestionada su posibilidad de ser un varón o un “hombre de verdad”.
Podemos imaginar la primera mitad del siglo XX como un terreno de juego donde este orden patriarcal, vinculado al sentido del honor, mantenía una tensa disputa alrededor de las relaciones afectivas y sexuales con los valores de la libertad personal y el consentimiento individual. La vida cotidiana estaba construida en torno a un juego de tolerancias y transgresiones. No sólo se trataba de una tensión entre mujeres y hombres, sino también entre generaciones mayores y jóvenes. Muchos observadores de la época consideraban que el orden patriarcal se iba erosionando al tiempo que las comunidades experimentaban los efectos de la industrialización, la urbanización y la llegada de nuevas sensibilidades a través de las novelas, el cine, la radio o la televisión. Pensaban que los jóvenes ya no obedecían como antes a sus mayores y las jóvenes ya no eran tan recatadas como sus abuelas.

En este contexto, las leyes penales de la primera mitad del siglo XX consideraban ilegales tanto las relaciones afectivas y sexuales que involucraban una transgresión violenta de la libertad y el consentimiento individual, como aquellas que ponían en riesgo el orden familiar patriarcal, al que trataban de apuntalar o reforzar. Ambos aspectos se entremezclaban de manera inseparable. Veamos algunos ejemplos El código penal de 1889 tipificaba el delito de “amancebamiento público” (Artículos 451 a 456) en que incurrían dos personas de diferente sexo que hacían vida marital de manera pública y escandalosa sin estar casadas. Si un hombre casado y no separado vivía amancebado podía sufrir pena de prisión hasta de un año, pero si una mujer casada vivía en amancebamiento incurría, además, en el delito de adulterio; su pena de prisión dependía de la decisión de su marido legítimo y podía ir hasta cuatro años (Artículo 712). En cambio, si la mujer y el hombre amancebados legalizaban su situación casándose, el delito y las penas se suspendían. El delito tipificado “rapto, fuerza y violencia” (Artículos 676 a 692) respondía al acto de abusar deshonestamente de una persona o llevarla de un lugar a otro con la intención de abusar de ella, contra su voluntad, mediando violencia física, amenazas o engaños. Sin embargo, también se consideraba rapto o forzamiento cuando la persona ofendida era una mujer casada (Artículo 689) o una mujer soltera menor de edad (Artículo 692) “consintiéndolo ella”. Además, si el raptor / forzador de la menor de edad soltera que consintió se casaba con ella, su pena quedaba en arresto y multa leve. El código penal producía así la incongruencia de que una mujer no sólo podía ser raptada y abusada contra su voluntad, sino también mediando su consentimiento. De lo que se deduce que el consentimiento femenino no era considerado del todo genuino y libre, y que el bien que la ley quería proteger no era la libertad sexual de la mujer, sino la honra familiar. El último ejemplo que traeremos a colación es el famoso “artículo rojo” (Artículo 591 numeral 9), que incluía varios artículos del capítulo sobre delitos contra las personas (Artículos 591, 606 y 607) donde se despenalizaba el homicidio si un marido mataba a su esposa legítima el acto de encontrarla sosteniendo una relación sexual con otro hombre. Este homicidio voluntario también era inculpable si un padre mataba a su hija al encontrarla sosteniendo una relación sexual con un hombre que no fuera su marido, o si mataba al sujeto que yacía con su esposa o con su hija en tales circunstancias. Si mataba a su hermana, su nuera, su sobrina o su pupila en semejante situación, se le podía imponer una pena mucho menor que en un caso de homicidio sin atenuantes. El inmemorial derecho de vida y muerte era guardián último del orden patriarcal.
Pero el delito que era más habitualmente relacionado con las cartas de amor era la “seducción”, definido en el código penal de 1889 como:
“Art. 724. El hombre que habiendo contraído esponsales con una mujer y abusado deshonestamente de la desposada se niega después á contraer matrimonio con ella, ó procura eludir la palabra de casamiento, ó voluntariamente ejecuta un acto que haga imposible el matrimonio conforme á la ley, será castigado, á petición de la ofendida, de su padre ó madre ó guardador, con la pena de reclusión por uno á cuatro años, pagará los perjuicios que haya causado á la mujer, y una multa de doscientos á mil pesos en favor de la misma.
Si el seductor contrae matrimonio con la seducida, cesará por el mismo hecho todo procedimiento contra él; y si yá había sido condenado, le serán remitidas las penas que le falten por cumplir.”.
En 1936 se promulgó un nuevo código penal que aclaró los delitos, los simplificó y los reorganizó. En algunos aspectos significó un avance en la igualdad legal entre mujeres y hombres. Eliminó el delito de amancebamiento, dejando así que la convivencia de un hombre y una mujer sin mediar matrimonio pasara a ser un asunto de la moral individual o social. También eliminó el adulterio, que sometía a la mujer al capricho de la autoridad patriarcal. Moderó un poco el famoso artículo rojo, pues el homicidio de la cónyuge, la hija y otras familiares sorprendidas en el acto de tener relaciones sexuales con hombres distintos al marido dejó de ser completamente libre de culpa y pasó a ser castigado con una pena mínima. Aunque la despenalización completa quedó reducida a casos puntuales de “ira e intenso dolor”, se amplió el número de personas que podían incurrir en estas circunstancias, incluyendo a madres, hermanas y otras familiares. En materia de relaciones afectivas y sexuales, el nuevo código separó en secciones distintas los delitos que violentaban la libertad y el consentimiento individual de los delitos que erosionaban el orden familiar patriarcal: el Título XII De los delitos contra la libertad y el honor sexual y el Título XIV De los delitos contra la familia. Pero, bajo un lenguaje contemporáneo, persistieron elementos en los que se siguió solapando la defensa del libre consentimiento y la defensa del orden familiar. Por ejemplo, continuó existiendo cierta ambigüedad en la definición del consentimiento femenino; se mantuvo la idea de que el matrimonio era una forma adecuada de restablecer la justicia, por no extendernos en que la reputación virtuosa y recatada de la mujer presunta víctima de una ofensa de tipo sexual seguía considerándose importante al momento de tipificar el delito o de imponer la pena. En el nuevo código penal de 1936, el antiguo delito de “seducción” se transformó en una variante del “estupro”, que implicaba un acceso carnal mediante engaños: El delito tipificado “rapto, fuerza y violencia” (Artículos 676 a 692) respondía al acto de abusar deshonestamente de una persona o llevarla de un lugar a otro con la intención de abusar de ella, contra su voluntad, mediando violencia física, amenazas o engaños. Sin embargo, también se consideraba rapto o forzamiento cuando la persona ofendida era una mujer casada (Artículo 689) o una mujer soltera menor de edad (Artículo 692) “consintiéndolo ella”. Además, si el raptor / forzador de la menor de edad soltera que consintió se casaba con ella, su pena quedaba en arresto y multa leve. El código penal producía así la incongruencia de que una mujer no sólo podía ser raptada y abusada contra su voluntad, sino también mediando su consentimiento. De lo que se deduce que el consentimiento femenino no era considerado del todo genuino y libre, y que el bien que la ley quería proteger no era la libertad sexual de la mujer, sino la honra familiar.
“Artículo 320. El que obtenga el acceso carnal a una mujer mayor de catorce años, empleando al efecto maniobras engañosas, o supercherías de cualquier género, o seduciéndola mediante promesa formal de matrimonio, está sujeto a la pena de uno a seis años de prisión. A la misma pena está sujeto el que tenga acceso carnal con una persona que padezca de alienación mental o que se halle en estado de inconsciencia. […]
Artículo 323. El responsable de los delitos de que tratan los dos Capítulos anteriores quedará exento de pena si contrajere matrimonio con la mujer ofendida.”
Con algunas variantes, el hilo narrativo de la mayoría de expedientes judiciales empezaba con una mujer y un hombre, algo mayor que ella, que iniciaban una relación en el que uno de los dos, generalmente el hombre, tomaba la iniciativa del cortejo. El intercambio de cartas podía ocurrir al inicio de la relación, cuando se trataba de dar a conocer los sentimientos e intenciones que se guardaban respecto de la otra persona, o cuando las visitas no eran convenientes o no eran posibles debido a las largas distancias. Las relaciones podían prolongarse durante meses y a veces años, de modo que el círculo familiar, amistades y vecindario alcanzaban a ser testigos de los encuentros de la pareja, aunque la naturaleza de la relación no siempre era explícita. La atracción mutua y el deseo llevaban a los enamorados a tener relaciones sexuales y, como consecuencia, las mujeres quedaban embarazadas. A continuación, la relación terminaba y ellas se encontraban ante la perspectiva de convertirse en madres solteras de hijos ilegítimos, repudiadas por su familia y su comunidad. En este punto se originaban las denuncias que daban lugar a los procesos judiciales. Las ofendidas acusaban de seducción a sus prometidos por haber incumplido su palabra de matrimonio, dejándolas deshonradas. Declaraban que habían accedido a mantener relaciones sexuales urgidas por sus pretendientes, bajo la promesa de formalizar su relación con la unión matrimonial si ocurría algún percance. Bajo el código de la moral sexual imperante, se esperaba que las mujeres se comportaran de manera pudorosa, manteniendo su virginidad y su honra, y que los hombres se fueran insistentes en su intento de conquista, pidiendo una “prueba de amor”. En un gran número de casos, esta versión podía describir la realidad; pero algunos expedientes dan cuenta de que las mujeres mostraron un rol más activo en la expresión de su deseo sexual y amoroso, desafiando los códigos morales y la autoridad familiar. La promesa de matrimonio no era una simple disculpa de las denunciantes para explicar su comportamiento transgresor, sino que se fundamentaba en la tradición de los esponsales. Los esponsales son una institución antigua –reconocida en el derecho canónico medieval– que implica una promesa solemne de matrimonio futuro entre los contrayentes, quienes pasan a ser esposos o prometidos, aunque no aún casados o cónyuges. En el siglo XVI, el Concilio de Trento formalizó el ritual de los esponsales o promesa pública de matrimonio. Aunque perdió vigencia y solemnidad con el tiempo, la noción persistió durante gran parte del siglo XX en el sentido común de la gente corriente. Mediando esponsales, las barreras se relajaban y los esposos se permitían una mayor intimidad y comportamientos típicos de la relación marital. A medida que los procesos y las indagaciones judiciales avanzaban, los testimonios se complican con versiones divergentes. Unas veces, los denunciados negaban haber mantenido relaciones sexuales o haber dado una promesa formal de matrimonio. Otras veces, justificaban que rompieron la promesa dada con argumentos como que la mujer no era virgen cuando tuvieron su primera relación sexual o que había sabido que sostenía relaciones con otros hombres, por lo que tenía dudas legítimas de que el hijo, en camino o ya nacido, fuera suyo. En este punto, las cartas de amor constituían una prueba relevante para que el tribunal pudiera discernir si se había dado una promesa explícita de matrimonio o si el trato que se profesaban los ahora litigantes correspondía implícitamente a una relación de esponsales. A través de todo este rodeo, lo que en algún momento habían sido tiernas palabras de amor en el contexto de un cortejo, pasaban a ser pruebas incriminatorias.

El final de estos procesos judiciales deja un regusto amargo. Incumplir la promesa de matrimonio daba lugar a una indemnización por perjuicios, ya que no era posible forzar a una persona a contraer matrimonio si se negaba en redondo, pues el contrato / sacramento matrimonial requería el consentimiento explícito de las partes. Quedaba la posibilidad de intentar convencer al denunciado de cumplir su promesa “voluntariamente”, pues si el seductor convicto accedía, cesaban el procedimiento y las penas. Entre los expedientes del Archivo Histórico Judicial de Medellín no se ha encontrado ninguno que terminara así; pero es probable que situaciones similares, que nunca llegaron a pasar por los juzgados, se resolvieran con matrimonios que salvaban la reputación de las familias y evitaban el escándalo público. Sin embargo, la indemnización económica era un arma de doble filo para las mujeres que se atrevían a denunciar, pues pasaban fácilmente de ser presuntas víctimas a ser tildadas de inmorales que ponían falsas denuncias con el único fin de lucrarse a costa de hombres acomodados. Esta era la línea argumental de los abogados defensores para exonerar a sus clientes, como se revela en el alegato de un abogado defensor en la década de 1940:
“[…] por desgracia el legislador de 1937 dejó abierta la puerta a las mujeres sin pudor ni honor, para sindicar al que a ellas le de la gana para ver si de esta manera consiguen el que les tape toda su deshonra. Está a la vista; a la Vélez, la desfloró otro hombre y la pisaron otros muchos, pero como mi defendido tiene una situación pecuniaria regular, le quieren imputar toda la responsabilidad para los perjuicios materiales y morales. Esta es la razón, señor alcalde, para que hoy se esté tildando a Vicente Atehortúa, de autor de estupro, no es otra.”
Hacia la mitad del siglo XX, el argumento de la promesa de matrimonio cayó en descrédito. No sólo se sometía a las denunciantes a investigaciones exhaustivas sobre su reputación sino que, incluso cuando quedaba demostrado que la mujer había tenido una conducta moral y sexual intachable, se alegaba que las cartas y otros testimonios no eran prueba suficiente de una promesa formal. Además, el código penal de 1936 sugería que las mujeres debían realizar la denuncia de manera inmediata al primer encuentro sexual, cuando aún era posible comprobar mediante un examen médico la pérdida de su virginidad, o en un plazo máximo de seis meses, en lugar de esperar a quedar embarazadas. De este modo decayó el valor de la palabra empeñada como promesa de matrimonio y las mujeres encontraron menos recursos para exigir responsabilidad a sus compañeros sexuales frente a los embarazos no planeados ni deseados. En la segunda mitad del siglo XX, la evidencia de que aumentaban el número de madres solas jefas de hogar y de los hombres irresponsables con su paternidad contribuyó al avance en los derechos de la infancia; especial a la igualdad de derechos entre las hijas e hijos legítimos e ilegítimos. También contribuyó al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la planificación familiar, la anticoncepción y el aborto, opciones que hicieron posible que las mujeres tuvieran la oportunidad de disfrutar de la sexualidad y a la vez decidir cuándo, cómo, con quien o cuantos hijos deseaban tener. Las cartas de amor insertas en los expedientes judiciales ofrecen detalles acerca de cómo transcurrieron las relaciones, pero no arrojan suficiente luz sobre de las motivaciones y comportamientos de las parejas. Las versiones divergentes que aportan dejan un amplio margen para la interpretación. Pero, entre amores y delitos, permiten comprender que los afectos son el pegamento cotidiano que hace de los humanos los seres sociales que somos.
Ruth López Oseira Profesora asociadad Departamento de Historia Coordinadora del Laboratorio de Fuentes Históricas