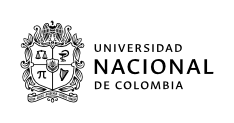El laberinto de los ídolos
Por: Esteban Páez Quintero
Historiador
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Y ahí estaba yo, corriendo por mi vida, huyendo de los malvados acólitos que buscaban prenderme para usarme en sus viles rituales o para languidecer en sus prisiones a la espera de un destino peor que la muerte. No importaba que tuviera ventaja, ellos lograban seguir mi rastro como si pudieran oler mi miedo; no obstante, yo me empeñaba en huir como si ellos pudieran perderse en el laberinto que ellos mismos construyeron. Vana es mi esperanza; sin embargo, resultaba irresistible para mí luchar por causas perdidas.
Cada pasillo tenía dos ídolos, uno en cada pared, en competencia por ser el más terrorífico. Había de todo, desde diosas de la fertilidad de grotesca sexualidad hasta criaturas nunca vistas por el hombre, bestias que lograrían helar al más valiente de los hombres de existir. Fui incapaz de tomar alguna de ellas; aun si lograba escapar, me aterraba la idea de que se exhibieran en el Museo Británico y sumieran a Londres en la locura… No, nada ni nadie, excepto yo, tenía derecho a salir del laberinto, por el bien de todos.
También había huesos al pie de las estatuillas, restos de animales sacrificados que me recordaban un posible destino. Algunos huesos aún estaban manchados de sangre, sangre reciente que me hacía pensar que estaba cerca de la salida, pero me equivocaba; entre más corría, más me acercaba a su guarida. Cuando llegué a una sala circular, supe que estaba en el centro. De repente, mis perseguidores guardaron silencio; ahora yo estaba en su lugar sagrado y podía profanar sus lugares profanos. En la sala solo había un ídolo, pequeño y sencillo, de barro en lugar de metal, y cuya presencia no perturbaba el alma. Sin embargo, comencé a detallarlo y fui seducido. Eran tan normales que quería encontrar el secreto oculto. Tomé con mis manos aquel disco y lo pasé incontables veces por mis ojos; solo era un disco. Sentí tanta ira que lo lancé contra el suelo y lo rompí; a lo lejos se oyeron los sollozos de los acólitos, mas no se acercaron.
Junté de nuevo las piezas en búsqueda de alguna inscripción, pero no había nada; solo era un disco de barro que, por alguna razón, tenía más valor que todas las estatuillas del lugar. Tan ciego estaba que no me percaté de que los acólitos vinieron hacia mí. Me tomaron y me arrastraron hasta la salida; allí cruzaron palabras en sus galimatías y partieron a lo lejos, dejándome en la entrada de la cueva con el disco roto en las manos.
Una semana después, los rescatistas me encontraron cerca de un lago. Yo me aferraba a mi tesoro y creyeron que deliraba por beber agua contaminada. Me amordazaron, y no supe nada más. El laberinto jamás se encontró; mi historia se convirtió en tragedia, y hasta yo mismo creí que deliraba por las aguas contaminadas que bebí. Aunque a veces recuerdo el disco de barro, cuando estoy en el museo e introduzco monedas en la máquina para beber agua purificada.
Sé que mis recuerdos eran reales, aunque los doctores insisten en que cualquiera hubiera perdido la cordura en mi situación. Tal vez el disco no era importante; tal vez solo fuera la base de un futuro muñeco en construcción, y lo que me aterraba fue la impotencia de no encontrar ese epicentro de la maldad. Tal vez no querían darme muerte, solo enloquecerme y jugar con mi mente, pero bueno, es lo que prometía la desarrolladora. Perturbaré; tendré que darle una crítica positiva a este videojuego de realidad virtual. Aunque la próxima vez reseñaré un juego educativo.
Sobre el autor
Historiador
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas